Los
wixárikas son un grupo
mayoritario en Tepic y la mayor parte de Nayarit, conocidos en
español
como
huicholes, habitan el oeste central de
México en la
Sierra Madre Occidental, principalmente en
los estados de
Jalisco,
Nayarit y
partes de
Durango
y
Zacatecas.
Se autodenominan
wixárica a
la gente en su lengua, a la que
llaman
wixaritari o
vaniuki y que en
español
se conoce como
huichol o lengua huichola), que pertenece a la
familia de
lenguas uto-aztecas. El
etnónimo huichol
proviene de la adaptación al
idioma
náhuatl del
autónimo wixarika, debido a que en idioma huichol la
a
puede llegar a oirse como
o;
r y
l son alófonos y la
pronunciación de
x que era sibilante fue interpretada como africada
tz
entre los siglos siglos XVII y XVIII (época en que pudo ocurrir el préstamo de
la palabra), más la pérdida de la sílaba
-ka, dio como resultado
huitzol
en náhuatl y su castellanización
huichol.
[1]
Historia
Los
wixaritari (hablando también de los huicholes en forma plural) llegaron a la
región de la barranca de Bolaños después de que llegaran los tepecanos o tepehuanes.
Los antropólogos e historiadores no están de acuerdo de cuando llegó esta etnia
a la región, pero los mismos wixárika reconocen en sus leyendas que, cuando
llegaron a sus tierras actuales, ya había otra etnia que las habitaba. La
historia oral de los tepehuanes afirma que algunas poblaciones actualmente
habitadas por wixárika, como por ejemplo Santa Catarina, fueron tepehuanas en
el pasado.[2]
Además, no existen relatos en la historia oral ni de los tepehuanes ni de los
wixárika de alguna conquista o dominación de los wixárika por parte de los
tepehuanes.
La
actividad central en la religión tradicional de los wixaritari es la
recolección y consumo ritual del peyote (un cactus alucinógeno) en el lugar
que ellos llaman wirikuta, que se ubica en la región de Real de Catorce en el estado de
San Luis Potosí. El peyote no crece en la región de los wixaritari, pero es
abundante en San Luis Potosí, territorio que fue dominio
central de los guachichiles antes de la llegada de los españoles. A los
guachichiles se les reconocía como una etnia fieramente defensiva de su
territorio.[3]
Que los guachichiles hubieran dejado pasar por su territorio a guerreros a
cazar sin perturbarlos indica que los reconocían como parte de su misma etnia.
Esto lo confirma la historia oral de los wixárika,[4] así como
la similitud entre el idioma de los wixárika que tiene más similitud con la
lengua de los guachichiles (ya extinta) que con la de los coras, sus vecinos
actuales.[5]
Documentos
históricos indican que para el siglo XVI, los wixárika ya habían llegado a la
región del norte de Jalisco. En los relatos de Alonso Ponce, que datan del año
1587, indica que en la provincia de Tepeque, habitaba una etnia que solía
unirse con los guachichiles para llevar a cabo incursiones a los asentamientos
y caravanas españolas.[6] Los
españoles que exploraron la región que llegó a ser Jerez
relatan que se encontraron con bandas de guachichiles en la región que habían
desalojado a los zacatecas que habían vivido ahí.[7] A través
de esta evidencia histórica es posible postular que los wixárika llegaron a la
región de la barranca de Bolaños aproximadamente al mismo tiempo que los
españoles. La llegada de los españoles a tierras de los guachichiles en
Zacatecas y San Luis Potosí había traído epidemia entre las comunidades
indígenas cuyos integrantes no tenían resistencia a las enfermedades de Europa.
Además, aquellos indígenas que no morían de las epidemias sufrían a causa de
las encomiendas
y concentraciones que llevaban a cabo los españoles para trabajar las minas
recién descubiertas. Estas experiencias también quedan documentadas en la
historia oral de los wixaritari.[8]
Llegaron
los wixárikas a la región de la barranca de Bolaños como refugiados y se
asentaron entre los pueblos de los tepehuanes. Es probable que se mezclaran los
pueblos, ya que es evidente que estas dos etnias compartían muchas tradiciones,
rituales (tal como el del uso de chimales, o palos de oración, y el uso de
peyote en sus ceremonias) y hasta solían unirse bajo un solo líder para
defenderse de las incursiones españolas y para montar rebeliones contra el
gobierno colonial español. Queda documentada una rebelión montada entre las dos
etnias en El Teúl en 1592[9] y otra en
Nostic en 1702.
Vestimenta
La vestimenta tradicional varía de una región a otra y se caracteriza por su
llamativa y elaborada confección, especialmente del traje masculino. Todos los
diseños tienen una significación religiosa importante.
La vestimenta de las mujeres consiste en una blusa corta en un solo color,
naguas interiores y
exteriores, con un manto floreado para cubrir la cabeza y collares de
chaquira. Los
hombres usan pantalones de manta blanca y camisas del mismo material que tienen
abierta la parte inferior de las mangas; dichas prendas están bordadas con
elaborados diseños simétricos de colores. Los huicholes usan sombreros de palma
con adornos de chaquira o bolas de estambre, una capa cuadrangular doblada a la
mitad que se coloca sobre los hombros y, eventualmente, aretes y pulseras de
chaquira. Para amarrar los faldones de la camisa a la cintura se usan cintas de
lana. Cada hombre lleva consigo varios morrales pequeños; calzan huaraches. Los
niños más grandes visten como sus padres, mientras los más pequeños andan
semidesnudos.

Los huicholes constituyen un grupo orgulloso por su gran riqueza cultural,
son de carácter alegre, comunicativo y hospitalario, y es frecuente verlos
portando su vistosa indumentaria tradicional hecha de manta con bordados de
colores vivos. Los hombres llevan terciadas bolsas de lana con bellos bordados
y, según su número, es la posición social y económica de quien las porta.
Creencias religiosas
La religión wixárica y la religión cora son prácticamente las únicas en
México que cuentan con una población importante (50 por ciento) de fuertes
creencias
nativistas como
animistas es
decir, con un arraigo religioso prehispánico y con menores influencias del
catolicismo. El otro 50 por ciento de su población practica el
catolicismo.
[10]
Su religión consiste en cuatro principales deidades:
maíz,
águilas,
ciervos y
peyote, todos ellos
descendientes del sol, "Tau". Sus actos religiosos se llevan a cabo
en un monte llamado 'Quemado', en el estado de
San
Luis Potosí (México). Este monte se encuentra dividido en dos, un lado para
las mujeres y otro para los hombres. En sus actos religiosos suele hacerse uso
del peyote. La siguiente es una descripción de lo que para ellos significa el
uso de este cactus:
"Hay quienes tenemos alguna enfermedad física, del alma o del
corazón o simplemente no hemos podido encontrar nuestra vida. En este desierto
viviente y mágico, confín del mundo, el Venado Azul se nos revelará para
encontrar nuestra vida, él nos enseñará, él será nuestra medicina. Una
maximización del espíritu nos conducirá hasta el punto de la transformación
temporal en transición a la exaltación espiritual, para encontrar las fuerzas
del equilibrio. Esa capacidad inefable para aventurarnos sin temor en el
angosto puente a través del gran abismo que separa el mundo ordinario del mundo
del más allá. Para lograr éstas fuerzas del equilibrio debemos vencer nuestros
miedos, quitar los malos pensamientos de nuestros corazones y unirlos. Los
peregrinos debemos de estar limpios de todo mal de sentimiento, debemos de
regresar al periodo de la vida en que éramos inocentes, antes de que fuéramos
adultos, mundanos, ya que a ésta tierra madre venimos a nacer. El pasar de este
mundo al más allá podremos hacerlo, porque al recibir el Venado Azul, dejaremos
de ser ordinarios, seremos transformados. Pero hay que recordar que es
solamente temporal porque somos solamente hombres y mujeres y no dioses."
Cabe mencionar que la religión va implícita a través de la vida del
wixárika, forma parte de su identidad y está presente a lo largo de su
accionar, de sus costumbres y en la cotidianeidad tanto individual como en lo
comunitario. La religión viene a ser un compromiso fundamental en su
existencia, es parte de su cultura y de sus distintas formas de expresión.
La música y el baile entre los wixárikas tienen fuertes rasgos prehispánicos
y es parte del ritual con que se honra a la divinidad. Los bailes son poco
variados y los pasos muy sencillos, llevan el ritmo con los pies. Una
característica de las celebraciones es la de tomar
tejuino, bebida
hecha a base de maíz fermentado, distinta al tejuino popular, que es una bebida
que embriaga y tiene un sabor distinto.
Los wixárikas conocen a los mestizos u occidentales con el nombre
teiwari
(singular) o "teiwarixi" (plural), y su significado no se sabe a
ciencia cierta. Los wixáricas conforman una de las culturas indígenas que
mantienen saberes y tradiciones ancestrales, una cosmovisión propia y
diferente, y hoy en día buscan encontrar un diálogo con la cultura denominada
occidental
y conservarse frente a los retos de la
globalización.
Christian Espinoza
Flores
 Los
miembros de este pueblo se llaman a sí mismos mochós o motozintlecos, como
también los denominan regionalmente los lingüistas, aunque a los nativos de la
ciudad de Motozintla de Mendoza, en el estado de Chiapas, también se les conoce
con el nombre de motozintlecos. Por lo tanto, se les da la denominación de
mochó a los hablantes de esa lengua indígena de la familia mayense. El vocablo
mochó significa "no hay", y se dice que al llegar los españoles a
esta región preguntaban a los antiguos habitantes por el nombre del lugar y lo
único que éstos respondían era mochó.
Los
miembros de este pueblo se llaman a sí mismos mochós o motozintlecos, como
también los denominan regionalmente los lingüistas, aunque a los nativos de la
ciudad de Motozintla de Mendoza, en el estado de Chiapas, también se les conoce
con el nombre de motozintlecos. Por lo tanto, se les da la denominación de
mochó a los hablantes de esa lengua indígena de la familia mayense. El vocablo
mochó significa "no hay", y se dice que al llegar los españoles a
esta región preguntaban a los antiguos habitantes por el nombre del lugar y lo
único que éstos respondían era mochó. Los
mochós se asientan actualmente en los barrios aledaños a la cabecera municipal
de Motozintla de Mendoza, en la Sierra Madre de Chiapas. El municipio de
Motozintla se ubica al sureste del estado, a una altitud de 1, 300 msnm; limita
al este con Guatemala y su extensión territorial es de 782 km cuadrados: el
1.05% del territorio estatal y el 0.04% del nacional. Algunos de los hablantes
de mochó que habitan en otras comunidades se localizan en Belisario Domínguez y
Tuzantán; estos últimos son considerados como hablantes de tuzanteco, que para
los especialistas es una variante dialectal del mochó. En la actualidad, los
mochó son un grupo urbano que se asienta en los barrios periféricos de
Motozintla de Mendoza: el barrio de Campana, Canoas, Chelajú Grande, Chelajú
Chico, Guadalupe y San Lucas. Los motozintlecos o mochós, viven ubicados en la
frontera entre México y Guatemala. En México, habitan en las faldas del volcán
de Tacaná, en los municipios de: Motozintla, Tuzantán, Tuzantán de Morelos y
Belisario Domínguez, en el Estado de Chiapas. Este grupo se relaciona
culturalmente.
Los
mochós se asientan actualmente en los barrios aledaños a la cabecera municipal
de Motozintla de Mendoza, en la Sierra Madre de Chiapas. El municipio de
Motozintla se ubica al sureste del estado, a una altitud de 1, 300 msnm; limita
al este con Guatemala y su extensión territorial es de 782 km cuadrados: el
1.05% del territorio estatal y el 0.04% del nacional. Algunos de los hablantes
de mochó que habitan en otras comunidades se localizan en Belisario Domínguez y
Tuzantán; estos últimos son considerados como hablantes de tuzanteco, que para
los especialistas es una variante dialectal del mochó. En la actualidad, los
mochó son un grupo urbano que se asienta en los barrios periféricos de
Motozintla de Mendoza: el barrio de Campana, Canoas, Chelajú Grande, Chelajú
Chico, Guadalupe y San Lucas. Los motozintlecos o mochós, viven ubicados en la
frontera entre México y Guatemala. En México, habitan en las faldas del volcán
de Tacaná, en los municipios de: Motozintla, Tuzantán, Tuzantán de Morelos y
Belisario Domínguez, en el Estado de Chiapas. Este grupo se relaciona
culturalmente.
 La actividad
principal es la agricultura. Siembran maíz, frijol, haba, chile y jitomate. El
café, papa y cacao se cultivan para la venta. El aguacate, naranja y plátano
son de carácter secundario. La cría de borregos y aves de corral, al igual que
la elaboración de objetos de barro y prendas de lana son destinadas para el uso
familiar. Los habitantes de este grupo complementan su economía con el trabajo
asalariado temporal, en las fincas cafetaleras de Soconusco, siendo muy
reducida la emigración definitiva. Desde el punto de vista económico, los
mochós dependen fundamentalmente de la agricultura, que constituye la actividad
principal del grupo familiar. Sin embargo, el trabajo en las fincas cafetaleras
del Soconusco y la venta de copal son los medios fundamentales del ingreso
económico regional. La historia de la región está íntimamente relacionada con
los cultivos de café y cacao. El cacao siempre fue un cultivo muy importante
desde la época prehispánica, hasta que el café lo relegó a un segundo término
en el siglo pasado.
La actividad
principal es la agricultura. Siembran maíz, frijol, haba, chile y jitomate. El
café, papa y cacao se cultivan para la venta. El aguacate, naranja y plátano
son de carácter secundario. La cría de borregos y aves de corral, al igual que
la elaboración de objetos de barro y prendas de lana son destinadas para el uso
familiar. Los habitantes de este grupo complementan su economía con el trabajo
asalariado temporal, en las fincas cafetaleras de Soconusco, siendo muy
reducida la emigración definitiva. Desde el punto de vista económico, los
mochós dependen fundamentalmente de la agricultura, que constituye la actividad
principal del grupo familiar. Sin embargo, el trabajo en las fincas cafetaleras
del Soconusco y la venta de copal son los medios fundamentales del ingreso
económico regional. La historia de la región está íntimamente relacionada con
los cultivos de café y cacao. El cacao siempre fue un cultivo muy importante
desde la época prehispánica, hasta que el café lo relegó a un segundo término
en el siglo pasado.  La
lengua motozintleco (mochó)
es hablada por 400 personas en Chiapas. El motozintleco (Chiapas) está casi
extinto. La lengua mochó o motozintleco, se clasifica dentro del tronco lingüístico
maya.
La
lengua motozintleco (mochó)
es hablada por 400 personas en Chiapas. El motozintleco (Chiapas) está casi
extinto. La lengua mochó o motozintleco, se clasifica dentro del tronco lingüístico
maya. 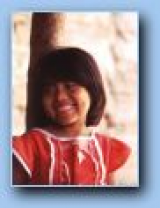
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)


